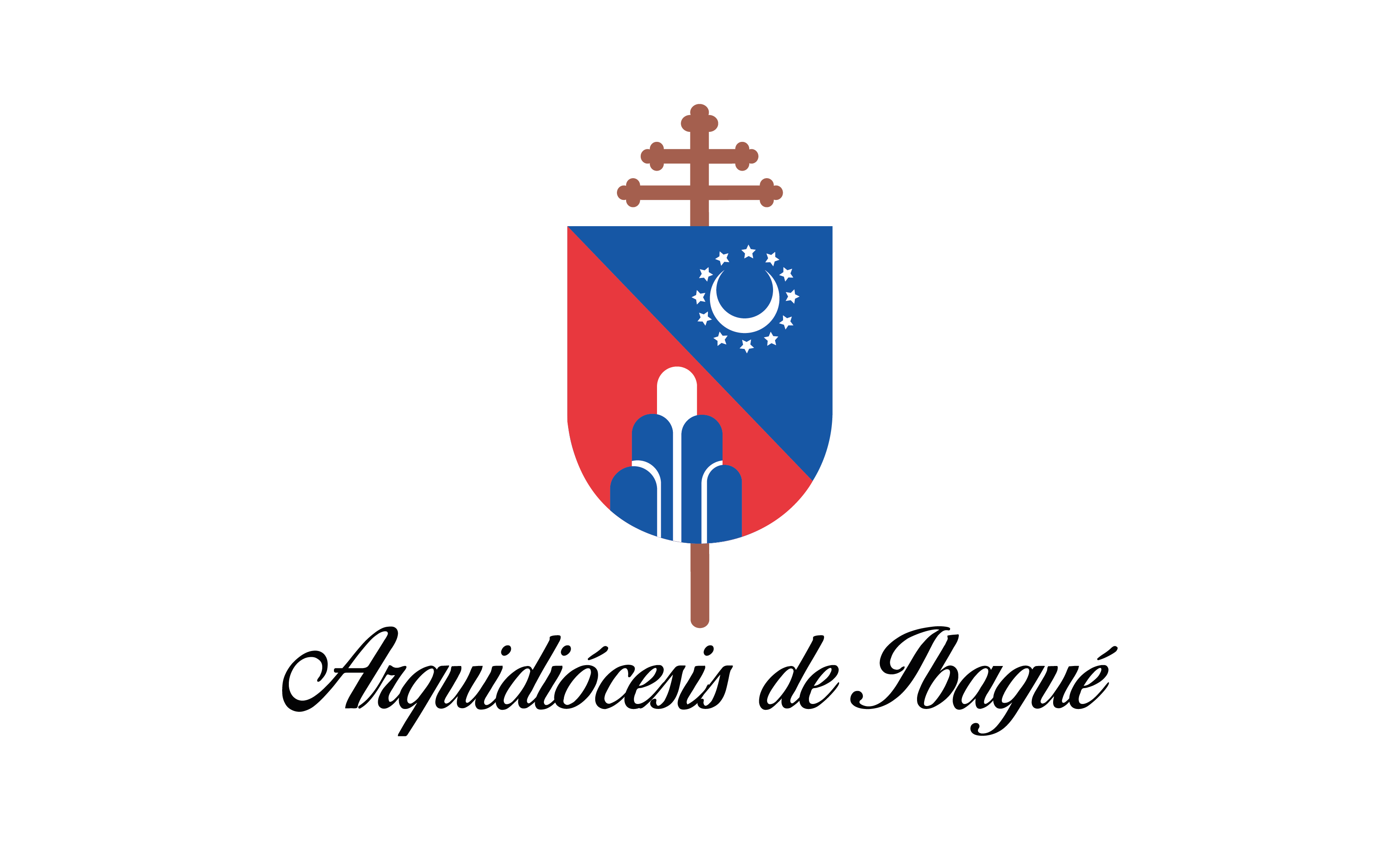P. Vicente Gallo S.J. Marzo 2012 Hablar y escuchar son modos de crear una relación comunicándonos. Pero sucede generalmente que, al hablar comunicamos al otro solamente lo que es exterior a nosotros: aquello que, si algo nos atañe, es superficial, algo que en cierta manera sí es algo «nuestro», pero no algo que forma parte de nuestro «íntimo ser», lo que llamamos «intimidades», eso que consideramos secreto personal porque forma parte de nosotros mismos. De esa manera no damos o recibimos algo de nuestra misma persona, sino exterior a ella.
P. Vicente Gallo S.J. Marzo 2012 Hablar y escuchar son modos de crear una relación comunicándonos. Pero sucede generalmente que, al hablar comunicamos al otro solamente lo que es exterior a nosotros: aquello que, si algo nos atañe, es superficial, algo que en cierta manera sí es algo «nuestro», pero no algo que forma parte de nuestro «íntimo ser», lo que llamamos «intimidades», eso que consideramos secreto personal porque forma parte de nosotros mismos. De esa manera no damos o recibimos algo de nuestra misma persona, sino exterior a ella.
De las «intimidades» no hablamos con cualquiera, ni nos gusta escucharlas de otro sin sentir el rubor de pisar terreno sagrado. Tales cosas se reservan para los íntimos, para un amigo muy especial, para los papás, acaso para el psicólogo a cuyo tratamiento acudimos, o para el director espiritual. Quien me escucha en esas cosas queda obligado con un secreto sagrado; igualmente yo si las escucho de otro. Pero entre quién habla y escucha cosas así, se produce un vínculo de unidad hasta el nivel de la intimidad; y el violar ese lazo sagrado es considerado traición imperdonable. °°°
Una de esas «intimidades», aunque no la única, son los sentimientos, esas reacciones espontáneas de las que nosotros no somos autores, sino que se producen en nosotros ante algo presente, inminente, o recordado; que son muy frecuentes que nos afectan con más o menos intensidad y que influyen en nuestro proceder. Comúnmente los tenemos, los gozamos o padecemos, pero no sabemos valorarlos con toda la importancia que tienen en nuestra vida de relación.
La persona humano tiene la necesidad de vivir en relación porque tiene necesidad profunda de ser valorada o estimada, porque tiene necesidad de ser amada, y necesita también amar, o darse en pertenencia a otro, a la vez que tiene necesidad de mantener su autonomía y libertad. Cuatro necesidades que son distintas entre sí, pero que a la vez se condicionan mutuamente. Ocurre que, si por temperamento o educación recibida uno alimenta excesivamente la necesidad de ser estimado o valorado como importante seguramente lo hace descuidando la necesidad imperiosa de ser amado; igualmente a la inversa, estará abandonando la necesidad de ser estimado en su valer si alimenta con demasía y la necesidad de ser amado por los otros. Si uno se entrega demasiado a satisfacer la necesidad de pertenecer, descuidará posiblemente su necesidad de autonomía; y el que cuida mucho su necesidad de ser autónomo, lo hace abandonando su necesidad de pertenecer, siendo algo tan importante.
Las cuatro son necesidades tan vitales que, cuando se tiene satisfecha más o menos una de ellas, en lo más profundo de nuestro ser se experimenta el gozo, la felicidad; cuando alguna de estas necesidades está más o menos insatisfecha, lo que se siente es tristeza o pena; cuando alguna de estas necesidades está en peligro, se siente miedo o temor; y cuando una de esas necesidades está violentada, se siente cólera o rabia y hasta más o menos odio.
Estas cuatro gamas de sentimientos, con otros equivalentes o parecidos, son de los que nos vemos afectados con mayor o menor intensidad o frecuencia al vivir en relación, y son causa de nuestro estado de ánimo, desde los cuales nacen diversos pensamientos o cavilaciones buscando causas o culpabilidades en uno mismo o en otros, así como las diversas actitudes o comportamientos en el trato con quienes están a nuestro alcance. Toda esa importancia es la que tienen nuestros sentimientos. Ojalá sepamos controlarlos debidamente, o tener con quien desahogarnos contándolos, para con su ayuda encontrar lo valores que podamos asumir y satisfacer así la necesidad que tenemos afectada.
Cualquiera de esos sentimientos los tenemos acaso sin ser conscientes de la necesidad afectada de la que proceden. Pero así como se producen en nuestra vida de relación, nos crean a la vez otra necesidad: la de comunicar lo que sentimos a alguien de nuestro mundo con el que estamos relacionados. No serán para decírsenos a cualquiera sino a uno con el que se tiene intimidad o que ésta surge con él al hacerle esa comunicación especial.
Es en los sentimientos en lo que más profunda necesidad se tiene de comunicarnos, y de ser muy escuchados, acogidos, comprendidos, hechos parte de aquel que nos escucha. Y el no tener a quién contar esos sentimientos o el no ser escuchados debidamente en ellos, es lo que produce la más penosa experiencia de soledad. Sobre todo en la vida de matrimonio.
«Diálogo» podrá llamarse al hablar y ser escuchados en lo que anteriormente llamábamos «confrontación» o «intercambio de ideas». Pero el más verdadero «diálogo» es, qué duda cabe, el comunicar los sentimientos y ser escuchado en ellos no sólo con la mente sino con el corazón. Es el diálogo que en nuestra vida de relación produce no ya un convivir en paz, ni una simple cercanía o amistad, sino la verdadera intimidad. Como verdadera intimidad debe ser la unidad a la que Dios llama en el matrimonio, y al sacerdote en la relación con su Iglesia.
Repetimos que este diálogo sobre los sentimientos que se tienen es el que siempre debería darse en la vida de relación en una pareja de casados; pero lamentablemente es el que no suele darse, y por tal razón se debilitan o naufragan tantos matrimonios. Es también por lo que muchos sacerdotes sufren una indebida soledad. Porque sin dicha intimidad, el matrimonio o el celibato sacerdotal no experimentan el gozo de esa amistad única con el otro; sino la carga, que deriva en insoportable, cuando lo que se siente es la soledad, o la dependencia del otro sin encontrar en él un verdadero amor.
Podríamos mencionar mil casos muy comunes en la vida de pareja, para entender la importancia de todo eso que estamos diciendo aquí; y percatarse de cuán torpemente queremos arreglar las cosas confrontando o discutiendo, con un quedarse en compartir ideas para aclararse, pero no entrando en el único diálogo creador de intimidad en la pareja, que es el de manifestarse uno al otro los sentimientos, acogiendo cada uno lo que el otro siente. Y expresar igualmente los pensamientos en los que uno se enreda desde eso que siente, o los comportamientos que está teniendo al sentirse así. Seguramente uno experimentará entonces verse comprendido de veras, o le dirá al otro «ahora sí te comprendo de verdad», cuando lo que se comunican son los sentimientos, sin culpar al otro ni a nadie de los problemas que hay en la pareja o en la vida de relación.
P. Vicente Gallo S.J.
Vamos a dejar más claras estas «teorías» aplicándolas a situaciones concretas en la vida del matrimonio. Veamos, para comenzar, el caso de un hijo ya adolescente que está teniendo un comportamiento difícil e irresponsable. La mamá, no sabe qué hacer. Quiere culpar a su esposo. Un día le pide «dialogar». Si se ponen a hablar y la esposa lo plantea diciendo: «Mira, tenemos que hablar de los hijos, porque no estamos hablando nunca de ellos. Ese chico está muy rebelde. ¿No será que tú tendrías que asumir más en serio tu papel como papá? Muchas veces tú me contradices cuando le corrijo, y eso me duele. Pero el chico se nos está perdiendo». Diciéndolo así, es seguro que el esposo se defenderá y le echará más bien a ella la culpa. Se pelearán ambos culpándose e hiriéndose mutuamente. Y si al final, ojalá lo lograsen, terminan reconociéndose los dos culpables de la cosa, llegarán a una paz ficticia, pero no más. Porque ambos quedan heridos al verse culpados.
Si el diálogo fuese diciendo: «No vamos a pelear, ni ver quién tiene la culpa, pues seguramente la tenemos los dos; pero ese chico se nos pierde, está teniendo un comportamiento muy irresponsable, y tenemos que ver juntos qué medidas adecuadas tomamos en ese problema». Entonces, es posible que saquen como fruto una mayor claridad y una mejor actuación de ambos frente al problema. Su amor quedará reafirmado por el diálogo tenido, y seguirán en una relación de pareja con mejor amistad. Pero todavía no llegarán a gozar juntos «la intimidad».
Será distinto si, puestos a dialogar, ella comienza expresando que siente tristeza y fuerte temor por el proceder de ese hijo. Si le dice al esposo, que seguramente él siente lo mismo. Si ambos se ponen a decirse cuánto y cómo es el temor y tristeza que sienten por el hijo que se les pierde si no ponen remedio a tiempo, recordando casos en los que se vieron afectados por sentimientos parecidos. Entonces, los dos buscarán con calor y cordura los medios más adecuados para ganarse al hijo con el mismo amor que ellos se tienen, y actuarán a una para salvarlo, no «a mi hijo» (que diría cada uno), sino «a nuestro hijo». Y se abrazarán creando una verdadera relación de intimidad. La misma que deben mantener firmes en todos los casos, vayan bien o mal los acontecimientos y los días de su vida en común.
No será verdadero «Diálogo» en la vida de pareja si, al hacerlo, mantienen recelos abiertos u ocultos el uno hacia el otro; si no tienen una mutua confianza verdadera entre ellos, confiando a la vez en el diálogo que van a tener y en el resultado positivo que lograrán dialogando. Y si, al final, no terminan con un beso, un abrazo, un momento de profunda intimidad, expresado al decir: « ¡qué feliz me siento de haberme casado contigo!».
....
La buena relación de pareja se puede dar a varios niveles. Uno primero y elemental es el nivel de cercanía, el de no vivir alejados el uno del otro aun compartiendo el techo y la mesa, el de llevarse sin fricciones, como buenos compañeros. La cercanía es buena, pero todavía es un nivel insuficiente para un buen matrimonio, aunque ojalá nunca faltase.
Hay otro nivel posible de relación y de amor: el nivel de verdadera amistad, en el cuál se convive estando generalmente de acuerdo en la mente y en el corazón: se piensa juntos, se decide juntos, se comparte lo que cada uno tiene, y se actúa en la mayor posible armonía. Es un nivel que parecería el deseable, y que muchas veces es el mayor al que se aspira en la vida de pareja.
Sin embargo no es un matrimonio según el plan de Dios el que se queda en ese nivel. En el verdadero matrimonio debe llegarse siempre a un nivel más allá de los dos mencionados: el nivel de intimidad. Como, al tener amigos en la vida, se dan los grados de «llevarse bien», o de tener verdadera «sintonía»; pero hay otro grado de amistad, que generalmente se tiene sólo con uno entre todos, y es el de sentir como una identidad entre los dos, de manera que entre ellos no hay secretos, el uno al otro se cuentan y se confían todo, también lo que no se le dice a nadie sino a él
Algo semejante es la intimidad que se deben tener los esposos en su relación óptima de pareja. Cuando al uno le ha ocurrido algún incidente desagradable o grato, cuando uno está afectado por un sentimiento profundo de tristeza, de temor, de rabia y enojo, o de felicidad y alegría; se necesita tener a quién contárselo, pero no se lo quiere contar uno a cualquiera, ni aun a sus papás, sus hermanos o sus otros amigos, porque se tiene al lado a su cónyuge y se va a él para decirle: «si no es a ti, a quién se lo voy a contar». Solamente con él se tiene tanta confianza.
Si entonces el otro actúa con oídos abiertos para escucharle, un corazón abierto para acoger en él la confidencia, unas manos para agarrar las del otro o acariciarle, con unos labios para besarle y decirle un «sabes que siempre podrás contar conmigo». El abrazo subsiguiente expresa la verdadera INTIMIDAD de la que estamos hablando. Es la intimidad que hay que cultivar cada día del vivir en matrimonio. La que se pretende lograr y mantener viva en el modo de dialogar que aquí planteamos para la buena relación de pareja. La que Dios desea hallar en quienes unió para que en el amor fuesen su imagen y semejanza.
Se suele llamar «vivir intimidad» al acto coital de la relación sexual, y debería serlo siempre. Pero muchas veces se queda en simple satisfacción egoísta de los dos, buscada por ambos desde la apetencia de ese placer. Cuando no es la agresión pasional de uno, en la que el otro se siente víctima pasiva, acaso sin haber sentido amor. Es verdadera «intimidad» cuando, al hacerlo, el uno le dice de corazón al otro: «qué feliz me siento de estar casado contigo para siempre».
En la actividad física de la «intimidad sexual» no siempre se produce una más profunda unidad de la pareja, ni es vivir intimidad verdadera. A veces se realiza ya con profundo rechazo de parte del otro, sintiéndose forzado u obligado para evitar males más dolorosos. Después de ese acto de «intimidad», quedan más distanciados que antes, acaso odiándose, y sintiendo un mayor deseo de no volver a tener juntos el acto sexual. Podrán llegar a la decisión de no compartir el lecho ni aun el cuarto, aunque sigan viviendo en la misma casa. Y sin llegar a ello, uno puede cerrarse sistemáticamente al «no» cuando el otro le pide su entrega; hasta llegar, acaso, a la situación de no poder ya ni vivir juntos cuando se haya pasado mucho tiempo permaneciendo uno tercamente cerrado en ese «no» sistemático por dicha causa.
En nuestros tiempos se ha llegado a tener relación sexual no ya sólo antes del matrimonio, sino cuando aún faltan normalmente diez o más años para casarse; si es que llegan a casarse juntos alguna vez, porque, en tantos años, ocurre que eso que llamaban «amor» descubren que no lo era; o porque, siendo libres, y cambiando uno de ellos hasta del lugar donde vivía, es de otra persona de la que se enamorará y con la que terminará casándose. ¿Por qué no? No dejaron de ser personas libres.
Pensar que el unirse sexualmente es el modo de cultivar el enamoramiento, es una temeridad, por decir lo menos. Es no respetarse mutuamente en la libertad de la que no debe abdicarse. Es no respetar al otro, por el sólo deseo de satisfacer su apetito sexual; y ello no es la mejor garantía del respeto que habrán de mantenerse como personas si llegan a estar casados. Ese respeto, que es parte indispensable del amor; no sólo de la amistad, sino también del amor de intimidad, el que han de tenerse la pareja en matrimonio. Decir «te quiero mucho» puede significar «te amo mucho»; pero igualmente puede significar «te deseo mucho», sin que haya amor, sino lo contrario al amor que es el egoísmo, querer satisfacer su apetito sexual utilizando al otro para su propio intento.
Malo es casarse porque en ese juego se ha llegado a tener un hijo antes de tiempo. Pero el permanecer en el juego evitando sistemáticamente la posibilidad de procrear, es quitar de la sexualidad lo que es un fin primordial para lo que se tiene. Es como profanarla. Es rebajarla al craso nivel de lo animal, despojándola de lo sagrado que tiene el sexo del hombre al ser este responsable de sus actos, libre como lo es Dios, y como no lo son los animales.
El amor de las personas humanas es «semejanza» del Amor de Dios, y debe ser santo como es santo el Amor que Dios tiene. Entendamos, pues, que Dios tiene que reprobar cualquier acto de amor humano en el cuál no pueda Él verse como en su propia imagen. Porque «imagen y semejanza de Dios» nos pensó Él y nos hizo. No nos rebajemos a ser menos de cómo nos quiso Dios amándonos tanto. No se trata de «que lo prohíbe la Iglesia»; es algo que fue hecho así por Dios.
Fuente: Fromando a los laicos